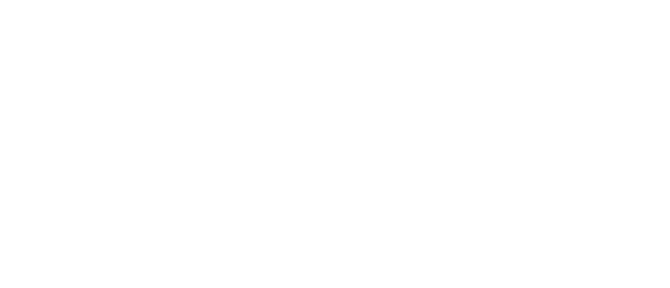EL ESTADO Y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
Las malas condiciones de la vivienda de las clases más pobres en las ciudades peruanas son tan antiguas como las ciudades mismas. Pero empiezan a tomar características de problema con el proceso de urbanización de la población. Lento al principio, hasta el primer tercio del siglo XX, se acelera, especialmente en Lima, a partir de la década de 1940. En la capital, a la secuela del terremoto de 1940 se sumó la migración que cobra ímpetu a partir de 1945.
Desde 1911 hasta 1942, se construye “quintas” y “casas de obreros”, promovidas por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, SBPL, así como “barrios fiscales” por el Ministerio de Fomento y Obras Públicas entre 1936 y l939. Pero solo a partir de 1945 se asume como política coherente a cargo de un órgano especializado. Desde entonces puede considerarse tres grandes etapas o tiempos, de límites difusos entre ellos: los tiempos de la CORPORACIÓN (Corporación Nacional de la Vivienda), los tiempos de la CRAV (Comisión Para la Reforma Agraria y la Vivienda o Comisión Beltrán) y los tiempos del FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda).
LOS ANTECEDENTES
A diferencia de otros países de América Latina el Estado peruano atiende con retraso la necesidad de actuar institucionalmente en el campo de la vivienda popular. En El Salvador, por ejemplo, la Carta Política de 1886 obliga la intervención del estado, en Cuba desde 1910 existe mandato legal de construir casas para obreros, en 1911 Chile contaba ya con un Consejo Superior de la Habitación Obrera, en Argentina se aprobó la primera ley de viviendas de interés social en 1905 y en 1915 aparece una Comisión Nacional de Casas Baratas. (Ruiz, Manuel, 2003). En nuestro país hubo que esperar a 1932 para que el Gobierno Central dispusiera la primera intervención a través de una empresa del Estado, el Barrio del Frigorífico Nacional para su personal.
Sin embargo, como ya se dijo, la Beneficencia de Lima fue la entidad que en 1911 construyó en la Capital dos quintas. Pero su tarea más consistente se inicia con la construcción de las Casas de Obreros Número 1, 2 y 3 construidas entre 1928 y 1930, cuyo diseño debido al arquitecto Rafael Marquina, corrige el esquema del callejón incorporando espacios comunes, mejorando sustancialmente el sistema constructivo y, sobre todo, dotando a cada vivienda de servicios higiénicos propios en reemplazo de las inadecuadas instalaciones comunes, siempre insuficientes. Las Casas de Obreros prosiguieron construyéndose hasta la Número 22 en la década de 1940 (Ruiz Blanco, Manuel, 2005, Ludeña 2004)
El gobierno de Óscar R. Benavides, abril de 1933- diciembre de 1939
Nombrado por el Congreso para terminar el periodo del asesinado Presidente Sánchez Cerro, Benavides anuló las elecciones que había convocado para 1936 y prorrogó su mandato hasta 1939. Durante este período la SBPL prosiguió construyendo las Casas de Obreros desde el número 4 hasta el número 17.
En la primera parte este gobierno inauguró el Barrio obrero modelo del Frigorífico construido el año anterior en el Callao con 118 viviendas de uno, dos y tres habitaciones y un área central de servicios comunes, en un terreno de 3 hectáreas. (Ludeña, 2004).
Entre 1936 y 1939 el gobierno, a través del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, construyó en Lima cuatro Barrios Obreros. El programa correspondiente fue establecido por la ley número 8000 y por una disposición posterior, número 8512, se dispuso el sistema de adjudicación por alquiler-venta. Merece destacarse la creación de la Inspectoría de Barrios Obreros, Ley 8487, que comprendía a toda vivienda obrera, popular en realidad: callejones, casas de vecindad, solares, etc. y en cuya competencia estaba vigilar la higiene y la seguridad obligando a sus propietarios realizar las mejoras necesarias, e incluso impedir el alza de alquileres. Para estos fines una disposición legal (número 8766), proporcionaba facilidades de crédito a bajo interés.
El gobierno de Manuel Prado Ugarteche, 1940-1945
En contraste con el gobierno anterior, durante este período se concluyó la construcción de los cuatro Barrios Fiscales y se edificaron otros dos, en Piedra Lisa (413 viviendas) y en Chorrillos (68), pero no hubo preocupación en proseguir la política estatal de vivienda iniciada. La Beneficencia continuó con la construcción de Casas de Obreros (números 18 a 22), mientras comienza a adquirir importancia el crecimiento de la capital por la migración provinciana que inicia la ocupación de los cerros cercanos al Mercado Mayorista.
Es también durante este período que el grupo Prado (Banco Popular y Seguros El Porvenir) en sociedad con Pablo Cánepa, propietario de tierras en la hacienda El Pino, construyó el conjunto de 16 Edificios “El Porvenir”, de viviendas mínimas – (tugurios en cuatro pisos) – para negocio de alquiler, que aprovechó su ubicación, igualmente cercana a los Mercados Mayoristas y a La Parada, llegada obligada del transporte interprovincial.
LOS TIEMPOS DE LA CORPORACIÓN
El gobierno de Bustamante y Rivero
Es el gobierno de Bustamante y Rivero, 1945-1948, el que implanta una política habitacional a partir de una institución ad-hoc: la Corporación Nacional de la Vivienda, cuya vida trascendió por varios lustros a la del efímero gobierno que le dio nacimiento.
La obra de la Corporación fue vasta pero cabe señalar que la más importante fue la primera, la Unidad Vecinal Nº 3, verdadero hito en materia de vivienda social ejecutada por el Estado.
El hecho de haberse logrado consenso para concretar la preocupación por la vivienda en un gobierno, esperanzador en su comienzo, pero debilitado muy pronto por un Parlamento adverso, se puede explicar, en parte, por el papel que jugó Belaunde Terry, primero desde su revista El arquitecto peruano ((en la que divulgaba las corrientes europeas y norteamericanas sobre el planeamiento de conjuntos habitacionales, así como artículos de profesionales peruanos preocupados por las necesidades de vivienda de las clases trabajadoras)). Después, como candidato, planteando en el Programa de Gobierno del Frente Democrático la urgencia de atender con criterio técnico y moderno la vivienda. Y, ya como diputado, proponiendo e impulsando desde el primer momento la Comisión y luego la Corporación de la Vivienda.
Sin embargo, no es menos importante la influencia de la escena internacional de entonces. La Segunda Guerra Mundial había arrasado ciudades enteras y el tema de la reconstrucción era abordado incluso antes de que se alcanzara la paz (fue célebre, por ejemplo, un discurso de Churchill sobre este asunto). La construcción de nuevas viviendas era pues una preocupación universal.
La UV.3 con sus 1 115 viviendas, con todos los servicios de barrio para sus 6 mil habitantes fue un hito. La idea había sido desarrollar una serie de cuatro o cinco unidades para obreros, a lo largo de la ruta al Callao, al frente de la zona industrial. Fue la signada con el Nº 3 donde primero se encontró facilidades prácticas de ejecución.
Las viviendas rodean un área central para recreación activa y pasiva, así como para servicios comunales, desde escuelas hasta centro de compras, cine e iglesia, comisaría y biblioteca. La circulación vehicular externa con calles ciegas de servicio logró una radical defensa del tráfico y con la barrera verde del bosque frontal, una eficiente protección contra el ruido de la avenida. El eficaz diseño urbano que logró una densidad de 200 hab. por ha, con 88 % de área libre, fue también acertado en el de los departamentos para diversos tamaños de familias y en los austeros sistemas constructivos propuestos.
El gobierno de Odría
Como hemos dicho, la obra de la Corporación fue amplia. El gobierno del general Odría (1949-1956), quien había depuesto a Bustamante y Rivero creó el Fondo de Salud y Bienestar, que encargó a la Corporación otras tres Unidades Vecinales: Matute, Mirones y El Rímac (1250, 1140 y 917 viviendas, respectivamente) cuyo diseño considera, ya no un gran espacio verde central, sino espacios de menor escala, formando vecindarios más pequeños alrededor de las cunas maternales. Se edifica también varios conjuntos habitacionales insertados en la trama urbana de la ciudad: Angamos y Miraflores, (iniciados en el régimen anterior), Alexander, San Eugenio, Unanue, Barboncito y otros, cada uno con 90 a 140 viviendas, en edificios de 3 y 4 pisos. Y una obra de sumo interés, el Centro Vacacional Huampaní, con el que la Corporación planeó iniciar una serie de locales de vivienda temporal con servicios de esparcimiento para trabajadores.
En provincias el Fondo financió y ejecutó, según el informe Smirnof, 1782 viviendas en Cusco, Ica, La Oroya, Tacna y Piura. Mientras tanto la Junta de Obras Públicas del Callao construyó dos agrupamientos, con algo más de 400 viviendas, y la gran unidad Santa Marina con 1010 departamentos.
Los años del gobierno de Odría se caracterizaron por un incremento de las invasiones y la formación de barriadas, especialmente en Lima, que la dictadura acogió con criterio paternalista, como clientela política. Además de completarse las de los cerros San Cosme y El Agustino se desarrollaron otras en las márgenes del río Rímac. Fue notable la que tomó por nombre la fecha del golpe militar de Odría, 27 de Octubre, asentada a lo largo de la ribera derecha. Los últimos años, de otro lado, se desató una campaña periodística por la casa propia, a cargo del diario La Prensa. Ambos hechos confluirían el 24 de diciembre de 1954, cuando varios miles de pobladores, con una inusitada demostración de organización, invadieron en una sola noche, los arenales al sur de la ciudad en el lugar que luego llamaron “Ciudad de Dios”, en alusión a la fecha. El hecho fue destacado por el mencionado diario, cuyo seguimiento, cercano a la propaganda, actuó de estímulo, de modo que en pocos días cerca de 10 mil personas habían acampado en el extenso arenal, con su estera y su bandera peruana. Sin embargo, muchas se retiraron después.
El escenario mundial estaba signado entonces por la guerra fría. Se hablaba del peligro comunista que se asociaba a las demandas de reforma agraria y aun a las reivindicaciones salariales de los trabajadores. El diario La Prensa, dirigido por Pedro Beltrán, vocero de la derecha, ocultando o, al menos, soslayando los problemas estructurales del subdesarrollo del país, proclamaba que el problema de la vivienda era el principal y que, puesto que a más propietarios menos comunistas, la casa propia, el sueño que cada familia, debía atenderse prioritariamente.
LOS TIEMPOS DE LA COMISIÓN BELTRÁN O DE LA CRAV
El segundo gobierno de Manuel Prado, 1956-1962
Cuando en 1956 Manuel Prado accede al poder, convoca a Pedro Beltrán para encabezar una comisión que planteara soluciones viables para enfrentar el problema habitacional, y el de la propiedad agraria para pequeños agricultores. Así entra en funciones la Comisión Nacional para la Reforma Agraria y la Vivienda, la CRAV.
A partir de dos informes técnicos que la Comisión encargó respecto a las necesidades de vivienda y las barriadas, que fueron interpretados dentro de su particular enfoque – según el cual correspondía al Estado dar las facilidades y los mecanismos para que la iniciativa privada fuera la que solucionara el problema habitacional – derivaron diversas instituciones, programas y medidas, de las cuales queremos destacar:
Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo para Viviendas, mal llamadas Mutuales; el Programa de Asesoría a Barriadas; Los Programas de Ciudades Satélites; y La Ley 13517, de Remodelación, Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales.
Las Mutuales, muy publicitadas, diseñadas para el mercado convencional, eran en verdad instituciones de crédito que habilitaban a los constructores y luego calificaban a los prestatarios del mismo modo que los bancos, pero con bajos intereses. Mientras que la asesoría a las barriadas implicaba el trabajo de los pobladores (ayuda mutua y esfuerzo propio) en la edificación de sus casas y el apoyo técnico en planos, en la dirección de la construcción por etapas, facilidades de equipos y herramientas, orientación para obtener créditos, etc.
Los Programas de Ciudades Satélites, si bien fueron tres, Ciudad de Dios, San Juan y Ventanilla, solo la última, planeada para 100 mil habitantes, merecía tal denominación pues era realmente autónoma con posibilidades de vivienda y trabajo, suficientemente alejada y con un área significativa. No fue precisamente un éxito como tal, pues las zonas industrial y comercial no lograron desarrollare, permaneciendo en condición de ciudad dormitorio. En 1968 se habilitó 1800 lotes y a fines de la década de 1970 solo había 2451. En 1981 fueron censados 17 mil pobladores.
En febrero de 1961, cerca de finalizar el gobierno de Prado, se promulgó la Ley 13517, de Remodelación, Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales, que encarga a la Corporación Nacional de la Vivienda el reconocimiento legal con la titulación individual, y la autoriza a crear Urbanizaciones Populares de Interés Social (UPIS), en terrenos determinados por ella y que el Estado debería proporcionar, es decir, urbanizaciones con servicios, destinadas a sustituir a las barriadas, que en adelante no debían darse más.
La importancia de la Ley 13517 radica en que modifica la percepción negativa de la barriada: la define y reconoce, y busca que el Estado se anticipe a la invasión, proporcionando “la barriada ya ordenada”, según frase de la época.
En el año y medio siguiente se dio inicio a cuatro UPIS: 1. Pamplona Baja, en San Juan de Miraflores; 2. Condevilla y 3. Valdivieso, en San Martín de Porres, las tres con un total de 6750 núcleos básicos, y 4. El Agustino, con 500 casas terminadas. Otros cinco proyectos, con un total de 16 000 lotes, no fueron proseguidos por los gobiernos siguientes.
Los programas de vivienda en los seis años del régimen pradista alcanzaron la cifra de 20 400 unidades en la capital, período en el que, según Driant, se estima llegaron 50 000 migrantes por año. Es decir alrededor de 300 000 personas, unas 60 000 familias.
El gobierno militar de 1962
Durante este breve régimen se creó la Junta Nacional de la Vivienda, que reunió las funciones de la antigua Corporación Nacional de la Vivienda, y el Instituto de la Vivienda que la CRAV de Beltrán había propuesto al gobierno de Prado. También se creó el Instituto de Planificación. Pero una Ley de Municipalidades y otra de Gobiernos Regionales quedaron en proyectos, detenidos por la presión de la derecha económica.
El primer gobierno de Belaunde, 1963-1969
En este período la Junta de la Vivienda terminó las antiguas Unidades Vecinales, así como las UPIS de Prado, que habían quedado incompletas, y realizó no menos de 18 conjuntos habitacionales en Lima y otras ciudades.
La ley de Barriadas, 13517, no fue entendida por Belaunde, quien en su gobierno no le prestó gran interés, prefiriendo priorizar la edificación de viviendas terminadas para la clase media. Los Conjuntos Residencial San Felipe (1600 departamentos) y Santa Cruz (490) son las obras principales de este período, realizadas por la Junta Nacional de la Vivienda.
No puede dejar de mencionarse el Proyecto Experimental de Vivienda, PREVI, iniciado por Belaunde y terminado en el gobierno siguiente. Promovido por las Naciones Unidas, consideró un concurso internacional de diseño y sistemas constructivos para viviendas de bajo costo; un subprograma de eliminación de tugurios realizado en Barranco; y otro de autoconstrucción, en El Callao. Adolfo Córdova Valdivia, julio de 2017